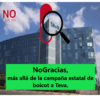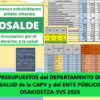Ética médica y genocidio en Gaza. Los retos para los profesionales y sus organizaciones
Fuente: Pablo Simón Lorda. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Revista AMF No todo es clínica. Julio-Agosto 2025
Ética médica y genocidio en Gaza. Los retos para los profesionales y sus organizaciones. DOI: 10.55783/AMF.210703
Puntos clave
El conflicto de Gaza, por su actualidad, características y dimensión, pone en jaque toda la arquitectura moral y como profesionales estamos obligados a posicionarnos ante él.
El ejercicio «profesional» implica la adquisición de una serie de compromisos morales que van más allá de las obligaciones morales que tenemos como personas.
Estas exigencias morales incluyen la defensa de lo establecido por la Carta Internacional de Derechos Humanos y por el Derecho Internacional Humanitario, contenidos que se han incorporado al acervo de los códigos deontológicos de la medicina moderna.
El genocidio que está llevando a cabo el gobierno israelí en la Franja de Gaza y la violación abierta, pública, explícita e impune de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario llevada a cabo por Israel son de tal gravedad que no pueden dejar indiferentes a las y los profesionales de la salud.
Las sociedades científicas y los colegios de médicos no están al margen de obligaciones morales a este respecto, que deben satisfacer de una forma proactiva y continuada. El genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Israel en Gaza constituye el principal drama moral de nuestro tiempo. Lo es para la humanidad en general y lo es, de forma aún más especial, para los y las profesionales de la salud.
El objetivo del presente trabajo es contextualizar este conflicto y señalar sus consecuencias para la ética global y para la ética sanitaria, incluyendo las obligaciones morales para nuestro comportamiento como profesionales. En el trabajo se citan otros conflictos, recientes y pasados, que tienen las características de genocidios y merecen la misma reprobación moral que el actual conflicto de Gaza. Sin embargo, el texto se refiere de forma directa a Gaza por su actualidad y por determinadas características que convierten la situación en especialmente grave, al poner en peligro el consenso moral internacional que se logró tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué habría de ocuparme de lo que pasa en Gaza? Quizás uno de los hechos más preocupantes de nuestro tiempo es que la adiáfora parece constituir nuestro modo principal de situarnos ante la realidad. Adiáfora significa apatía moral ante lo que sucede en el mundo, porque no merece nuestra aprobación o reprobación moral, nos resulta indiferente.
Han sido Bauman y Donskis los que han recuperado este antiguo término filosófico para describir el drama de la insensibilidad moral en las sociedades del capitalismo avanzado
1. Los individuos, atomizados, aislados, desconectados de la realidad, a pesar de estar siendo permanentemente bombardeados por todo tipo de estímulos e informaciones, acaban generando resistencias a la estimación y el juicio morales, desarrollan una «ceguera moral». No es infrecuente encontrarse con personas que ni se inmutan ante el horror de lo que sucede en Palestina, viviéndolo como algo ajeno, sin interés. Otras personas no niegan la gravedad moral de lo que sucede en Gaza, pero dicen no tener responsabilidad alguna al respecto. La filósofa estadounidense Iris Marion Young ha desgranado los cuatro razonamientos utilizados para justificarlo
2. Todos se basan en la idea de que «somos gente honrada y trabajadora que paga sus impuestos» y «no somos culpables del mal del mundo». El primero es la «reificación», la idea de que el mundo es tal como es y nada puede cambiarlo, igual que no podemos cambiar las leyes de la naturaleza. «Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo», como decía Fredric Jameson en una frase que popularizó Mark Fisher en su Realismo capitalista
3. El segundo sigue la línea de la distancia: podemos quizás tener alguna responsabilidad hacia las personas cercanas, pero desaparece a medida que la distancia aumenta. Es decir, puedo tener algún tipo de obligación hacia mi vecino del quinto, pero no es nada claro que tenga alguna responsabilidad hacia una criatura de Gaza. El tercero afirma que, en cualquier caso, podemos hacer poco, no tenemos ni tiempo, ni fuerzas, ni recursos para «salvar a la humanidad», así que habremos de invertirlos en las personas más cercanas. El último tiene que ver con la ausencia de culpa: «No es cosa mía; yo no hice el mundo así; no es mi responsabilidad arreglarlo, que lo hagan los políticos». Tiende, por tanto, a descargar toda la responsabilidad en el Estado, difuminando la responsabilidad personal. Esos cuatro argumentos tienen su parte comprensible, pero necesitan matizarse. Es razonable decir que tengo más obligación moral hacia mi vecino que hacia una niña de Gaza o de Mali y que, por tanto, debo dedicar mis recursos más a la primera que a la segunda. Pero eso no indica que no tenga «ninguna» obligación hacia la segunda. Primero, por una razón moral básica: «Nada de cuanto es humano nos es ajeno» (Publio Terencio Africano). El rostro del otro se alza ante nosotros, nos interpela y nos carga de una responsabilidad infinita, esencial y existencial, de la que no podemos evadirnos, salvo que hagamos desaparecer en nuestras personas todo vestigio de humanidad
4. Hay una segunda razón: la situación de la niña de Gaza o de Mali es también producto directo de un sistema político y económico internacional que la coloca a ella en ese lugar…, y a nosotras en el nuestro, en el del Occidente rico. Iris Marion Young insiste en que «la forma en que se definen los roles y las posiciones existentes permite que los actores sociales contribuyan a la injusticia incluso cuando no lo saben ni lo pretenden». Así, nuestro bienestar no está desconectado causalmente del sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados allá donde se produzcan y eso nos genera cierta obligación de reparación. Y es una responsabilidad política que forma parte de nuestra estructura moral personal. Así, lo que les pase a las víctimas de conflictos lejanos, querámoslo o no, nos importa. La ética médica: un nivel adicional de obligación moral Es posible que los y las profesionales de la salud utilicen, en tanto que tales, alguna de las cuatro vías de escape antes descritas o las cuatro a la vez, para descargar sus responsabilidades respecto al funcionamiento del mundo fuera de lo que acontece en su propia consulta. Pero lo cierto es que sus obligaciones morales son bastante exigentes. El concepto de profesión Ser «profesional» es algo más complejo que ser «trabajador o trabajadora cualificada en un área específica de conocimiento». El concepto de profesión hunde sus raíces en las tradiciones griega y romana
5. Como señala Diego Gracia, las profesiones han sido históricamente, en realidad, tan solo tres: el sacerdote, el gobernante/juez/militar y el médico. Han sido ellos los llamados a garantizar el orden en el ámbito de la naturaleza, del cuerpo social, la polis, y del cuerpo físico. Formalizaban para ello un contrato social tácito con el resto de la sociedad de proteger la estabilidad del orden natural, social y corporal y de recuperarlo cuando se pierda. Ellos han encarnado la Verdad; el resto del pueblo, la ignorancia. El modelo de relación que se generaba en ese contrato era el del buen padre que cuida de sus pequeños hijos obedientes e incapaces de cuidar de sí mismos. El resultado ha sido históricamente una relación paternalista en el ámbito de las creencias, de la organización social y política colectiva y de la salud y enfermedad individual. Este ha sido el modelo que ha dominado la historia humana de Occidente hasta bien entrado el siglo xviii. Este elevado estatus requería determinadas características específicas que diferenciaba a los profesionales de los artesanos o trabajadores (tabla 1). De todas las características de las profesiones, que han ido evolucionando y transformándose con el tiempo, las más interesantes aquí son las del ámbito moral. Un profesional posee dos niveles de obligación moral. Las obligaciones morales de las y los profesionales de la salud en tanto que personas Nuestras obligaciones morales personales han ido cambiando a lo largo del tiempo, configurando así la misma historia de la filosofía moral, de la ética. Actualmente, estas obligaciones morales generales se anclan en la Carta Internacional de Derechos Humanos. La derrota de la Alemania nazi en mayo de 1945 por los ejércitos de los Aliados permitió destapar el nivel de barbarie y crueldad alcanzado por el proyecto de exterminio de judíos, gitanos, serbios y otros «indeseables». Los Juicios de Núremberg (1945-1946) contra los principales jerarcas nazis supusieron un aldabonazo a la comunidad internacional ante la necesidad urgente de establecer mecanismos y compromisos que impidieran la repetición de tal disparate sádico en tiempo de paz. Una de las primeras medidas que adoptó la recién creada Organización de las Naciones Unidas (1945) fue poner en marcha la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Esta primera declaración tenía un cierto resabio liberal y no insistía en una idea que ya puede rastrearse en el mismo Contrato social de Rousseau, a saber, que el ejercicio de estos derechos y libertades es imposible sin la existencia de una arquitectura social, económica, cultural y política que lo facilite positivamente.
Los derechos humanos suenan a vacío invento burgués en los oídos de la mayoría de los desposeídos de la Tierra. Esta idea, defendida con fuerza por muchos países de la órbita soviética, consiguió avanzar lentamente en medio de la Guerra Fría, hasta lograr la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por la Asamblea General de la ONU, el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde 1976. Junto con él se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que concretaba más los derechos reconocidos en la DUDH. Los tres documentos conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la guía ética que establece cuáles son los derechos básicos de las personas humanas en cualquier punto del planeta
6. Estos contenidos morales constituyen la especificación material moderna de la idea formal kantiana del obligado respeto a la dignidad de todo ser humano. En la medida en la que estos derechos básicos estén conculcados en cualquier país del mundo, los profesionales sanitarios, como cualquier persona, están obligados moralmente a denunciarlo y a hacer cuanto puedan para corregir esa situación. No cabe, pues, la insensible adiáfora.
Las obligaciones morales de las y los profesionales de la salud en tanto que profesionales. Pero es que los y las profesionales de la salud tienen, además, un segundo nivel de obligación moral: el que deriva de su condición de profesionales, tal y como refleja la tabla 1. Los contenidos morales de este compromiso profesional también han ido variando y evolucionando con el tiempo, configurando así la historia de la ética médica y, más recientemente, de la bioética
7. Uno de los cambios fundamentales tiene que ver con el paso de un código moral interno, autodefinido y autorregulado de manera exclusiva y unilateral por los propios profesionales, a un código de comportamiento que incorpora las exigencias del mundo social externo al propio grupo profesional. El aterrizaje del principio liberal de autonomía, proveniente de la filosofía, la política y el derecho supuso una ruptura muy marcada con el paternalismo clásico y con la manera de entender las obligaciones morales de las profesiones sanitarias. Este principio proclama el derecho de todas las personas a decidir en todos los ámbitos de la existencia, también en el de la salud y la enfermedad, y opera mediante el «consentimiento informado»
8. Igual procedencia «externa» tienen los contenidos traídos directamente de la Carta Internacional de Derechos Humanos o de otros contenidos jurídico-morales internacionales, como, por ejemplo, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula los conflictos en tiempos de guerra, o la regulación de la investigación con seres humanos, que arranca también con los Juicios de Núremberg a los médicos nazis. El DIH tiene especial relevancia en el caso que nos ocupa. La base moderna del DIH se sitúa en el llamado Primer Convenio de Ginebra, firmado en 1864 por 16 naciones europeas siguiendo las propuestas de Henri Dunant, que ya había inducido la constitución del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero las dos guerras mundiales mostraron la necesidad de ampliarlo y completarlo con otros tres convenios más, conformando lo que se conoce como Derecho de Ginebra o Convenciones de Ginebra (CGI, CGII, CGIII y CGIV)
9. La redacción revisada en 1949 es la que se toma actualmente como base jurídica del DIH. Posteriormente, en 1977, tras el fin de la guerra de Vietnam (1975), se introdujeron dos protocolos complementarios (PI y PII) y, ya en 2005, se estableció un tercer protocolo (PIII). No es posible una exposición pormenorizada de todas las implicaciones que tienen para el ejercicio de la medicina en tiempo de guerra, pero en la tabla 2 se encuentran los contenidos más relevantes que atraviesan todo el Derecho de Ginebra y que impactan directamente en las obligaciones éticas del personal sanitario que esté involucrado en un conflicto bélico y, de forma extensiva, en cualquier profesional sanitario. También es importante señalar que el DIH establece fuertes medidas de protección a los edificios, equipamientos y transportes sanitarios, que solo bajo circunstancias extremas y muy acreditadas pueden perder esa inviolabilidad (Art. 21 de la CGI). A partir de la década de 1980, todos los grandes códigos éticos y deontológicos, todas las declaraciones morales sucesivas en los diferentes campos de la medicina, asumieron estos nuevos paradigmas, tanto los derivados del DIH, como de la teoría de los derechos humanos, como de la moderna bioética. Así, en el vigente Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, pueden rastrearse diferentes contenidos herederos directos de estas líneas modernas de pensamiento
10. Entre ellos, por ejemplo, la obligación de «no participar o facilitar actos de tortura, castigos u otras prácticas crueles, inhumanas o degradantes» (Art. 10) o contenidos tan relevantes para lo que nos ocupa como este: (Art. 32) El médico debe informar a las autoridades correspondientes sobre las condiciones o circunstancias que impidan al médico u otros profesionales de la salud prestar una atención de la más alta calidad o que impidan respetar los principios de este Código, incluida cualquier forma de abuso o violencia contra los médicos y otro personal de la salud, las condiciones de trabajo inadecuadas u otras circunstancias que producen niveles excesivos y sostenibles de estrés. Los diferentes códigos deontológicos de los distintos países no pueden sino estar en sintonía con este planteamiento. Forman así, en su conjunto, la arquitectura mundial de la ética médica. Estos códigos establecen obligaciones morales fuertes, que nos vinculan a lo largo y ancho del planeta; es decir, que nos acortan la distancia de la obligación moral. Quizás un ciudadano o una ciudadana española pueda tener más o menos dificultad para percibir obligaciones morales concretas hacia una criatura amputada por un misil en Gaza o hacia un o una rehén israelí en manos de Hamás, por la distancia geográfica que los separa, pero eso no puede suceder en el caso de profesionales de la salud. Por tanto, no cabe aquí tampoco, la insensible adiáfora. El reto moral de Gaza La historia de las obligaciones morales de la humanidad tiene, como ya se ha señalado, un antes y un después en la experiencia del Holocausto a manos de la Alemania nazi. En torno a 6 millones de judíos fueron asesinados en esa barbarie. Los marcos éticos y jurídicos, CIDH y DIH y muchas otras disposiciones que nos dimos como humanidad tras ese horror, nacieron para evitar la repetición de este desastre. Sin embargo, nuestro éxito dista mucho de haber sido completo. Desde la aprobación de la CIDH y del DIH se han producido innumerables guerras y matanzas en el mundo. En el drama terrible de la guerra de Ucrania, hasta febrero de 2025 se ha confirmado la muerte de más de 12.600 civiles y más de 29.000 heridos, y entre las víctimas hay al menos 2.400 criaturas
11. Pero hay otros conflictos incluso mucho más sanguinarios, aunque menos conocidos. Por ejemplo, en la guerra de la región de Tigray, en el norte de Etiopía, entre 2020 y 2022, se calcula que hubo entre 80.000 y 100.000 muertes, según la Administración etíope, o entre 162.000 y 600.000, muchas de ellas por la hambruna secundaria al conflicto, según otras fuentes independientes
12. ¿Por qué tanto revuelo entonces con Gaza? ¿No es acaso otra matanza más? Obviamente, todas las matanzas y guerras antes citadas son moralmente reprobables, pero hay dos motivos que hacen que Gaza sea muy diferente a lo que hasta ahora habíamos visto. Genocidio Aunque hay que contextualizar la actual «guerra de Gaza» en el marco de la historia de la abierta ocupación y colonización de la Tierra Palestina por la población israelí, iniciada en 1948, lo cierto es que el conflicto ahora en curso es el resultado inmediato de un ataque de Hamás al Estado de Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos israelíes y 251 rehenes. El problema es que la respuesta israelí a esa agresión desbordó rápidamente el ámbito del tradicional «derecho a defenderse» en un marco de «guerra convencional», para convertirse en un proceso de limpieza étnica y aniquilación completa de cuanto existe y vive en la Franja, en un genocidio. Gaza ha sido ya completamente arrasada y su población hostigada y asesinada de todas las formas imaginables. El sistema sanitario gazatí ha sido totalmente destruido y más de 1.400 profesionales sanitarios han sido ya asesinados
13. Israel ha hecho miles de rehenes civiles, a los que ha torturado y, en muchas ocasiones, asesinado sin piedad
14. No es, por tanto, la clave principal el número de muertos, aunque este sea importante, sino el objetivo final y el modo de actuación de Israel. No resulta aceptable que, por la culpa de un grupo (Hamás), se castigue de esta forma a más de 2 millones de personas, las residentes en la Franja de Gaza, muchas de ellas menores de edad, asumiendo de forma gratuita que «todas son de Hamás». El delito de genocidio viene definido en el artículo 2 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de la ONU (1948)
15. Existen argumentos muy sólidos para aplicar este término a lo que hace Israel. Desde los informes de la relatora de la ONU, Francesca Albanese, a los de organizaciones como Amnistía Internacional o Humans Rights Watch, pasando por las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Penal Internacional, el despliegue de argumentos es demoledor
16-20. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no se había visto tal sistematicidad y tal brutalidad, menos aún ejecutada por una presunta democracia occidental y moderna. Ni el genocidio de Ruanda (1994), ni el de Srebrenica (1995), ni el del pueblo yazidí (2014) fueron llevados a cabo con tal minuciosidad. No es de extrañar que se hayan alzado voces diciendo que tal irracionalidad perfectamente planificada y ejecutada recuerde tristemente a la que el propio pueblo israelí sufrió a manos de los criminales nazis. Esto es lo que hace que el actual conflicto de Gaza exija de las profesiones sanitarias una especial sensibilidad y compromiso moral en la denuncia de esta situación, tal y como señalan nuestros códigos deontológicos de ética médica. La destrucción del marco ético y jurídico internacional Hasta 2023, los actos de violación de la CIDH y del DIH se consideraban, en general, vergonzantes. Los gobiernos, los ejércitos, los cuerpos de seguridad o los grupos armados que los llevaban a cabo, lo hacían de manera clandestina. Trataban de justificarlos siguiendo diversas estrategias de comunicación política o de encubrirlos mediante el franco secreto. Se sabía que, si llegaban a la opinión pública, el juicio moral sería negativo y seguramente tendría un coste político elevado. Pero ya no. El gobierno israelí ha inaugurado la era de la publicidad abierta de las violaciones de los derechos humanos, retransmitiéndolos incluso en directo, como si de un simple videojuego se tratara. La clase política israelí, casi en su totalidad, ha aplaudido y alentado públicamente el genocidio, que ha sido apoyado también por buena parte de la población, clase médica incluida, aunque no toda. Así, ha reforzado al máximo su estrategia gubernamental de Hasbará, un término hebreo que se traduciría por «explicación» o «esclarecimiento». Esta estrategia implica la activación de una tremenda guerra informativa destinada a construir un relato totalmente justificador de sus actos, basado en determinadas afirmaciones que son repetidas hasta la saciedad (tabla 3). Estas afirmaciones inundan todos los medios de comunicación occidentales y la mente de la ciudadanía, entre la que también está la de las y los profesionales de la salud. Puede decirse que el gobierno de Israel ha violado presuntamente casi todo el articulado de la CIDH y el DIH, de forma pública, desafiante, sabiendo que estaba destruyendo todo lo construido desde 1950 y regresando a la impunidad de Auschwitz. Los procesos judiciales de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional han sido incapaces de parar la barbarie y han sido abiertamente impugnados e incluso ridiculizados por el gobierno israelí. El problema adicional es que no lo ha hecho solo. Sus actos han sido explícitamente apoyados por Estados Unidos y tolerados por la mayoría de los gobiernos de los países occidentales. La complicidad y la servidumbre de la gran mayoría de los medios de comunicación en esta tarea de blanqueamiento, manipulación emocional (gaslighting), legitimación de la barbarie y lavado de cerebros es clamorosa. El resultado final es que las líneas de defensa de la comunidad internacional ante todos estos hechos se han mostrado muy frágiles. La ruptura del sistema ético y jurídico mundial es ahora casi completa. Por eso, las consecuencias de esta debacle no van a afectar solo a lo que está sucediendo en Gaza. Gaza es una caja de Pandora abierta que trasciende a la propia Gaza. Lo que está pasando va a afectarnos a todos y todas en cualquier punto del planeta, porque nos devuelve a las puertas de Auschwitz, al mundo sin ley, sin moral y sin piedad donde todas las formas de violencia eran posibles
21. Profesionales de la salud y sus organizaciones ante el reto moral de Gaza En esta situación actual de quiebra del sistema moral internacional, las profesiones sanitarias pueden y deben constituir un punto de resistencia ante esa destrucción. También lo pueden y deben ser sus organizaciones sanitarias, sus sociedades científicas y, muy especialmente, sus colegios profesionales. Es más, la Medicina de Familia, con su especial enfoque biopsicosocial y su mirada altamente empática y atenta a las necesidades de la salud global, está especialmente concernida por este conflicto, si es que quiere hacer de verdad su camino de «regreso al futuro»
22. Algunas sociedades científicas, como las de médicos y médicas de familia, han publicado comunicados de condena23 o reflexiones éticas24 al respecto. Pero otras, por desgracia, hasta ahora o bien han optado por el silencio o se han limitado, en todo caso, a comunicados puntuales de condena, manteniendo un perfil bajo. Para defender esta postura, se argumenta con frecuencia que su tarea es, como su propio nombre indica, la «ciencia, no la política». Detrás se encuentra una idea de la ciencia como algo objetivo y totalmente neutral. Pero hoy es ampliamente discutido que exista la «neutralidad axiológica de la ciencia» en ningún ámbito, tampoco en el de la medicina25. No hace falta bucear mucho en la historia del conocimiento médico para descubrir la enorme amalgama de intereses económicos, políticos y sociales que se entretejen para construir tal conocimiento26. Y es que, además, la medicina como práctica «profesional» con alto impacto social (tabla 1) es constitutivamente política, que no partidista. Por eso, siendo las sociedades científicas asociaciones de profesionales, no parece razonable que las obligaciones morales se exijan a los profesionales, pero se rechacen para sus sociedades. Pero si esta actitud es cuestionable en las sociedades científicas, resulta sencillamente inaceptable en el caso de los colegios profesionales, los garantes públicos de la ética profesional. En todo este tiempo y hasta el momento presente, desde el 7 de octubre de 2023, la Organización Médica Colegial (OMC) de España tan solo se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la situación de Gaza, de forma muy tardía y sin entrar a valorar las raíces y las razones del conflicto (abril y mayo de 2025)27,28. Más triste todavía es la tibia postura de la Asociación Médica Mundial ante el exterminio de la población gazatí, ante el asesinato, secuestro y tortura de profesionales de la salud gazatíes y ante la más que evidente participación de personal médico israelí en dichas prácticas de tortura29. De nuevo, el posicionamiento se reduce a ocasionales comunicados de condena, sin mayor operatividad real30,31. Todo esto contrasta con posturas valientes y comprometidas como la del editorial de Lancet del 24 de mayo de 202532. En esta situación de emergencia moral mundial, que va más allá de Gaza, el cuerpo de profesionales de la salud, los médicos y médicas en particular, más aún los médicos y médicas de familia, así como sus sociedades científicas y sus organizaciones profesionales, están llamados a convertirse en una barrera de protección de las víctimas de cualquier conflicto y en una punta de lanza en la defensa de la ética mundial, algo que tiene muchas más implicaciones que lo que suceda en Gaza, con todo lo grave que es33. La expresión judía tikkun olam, que significa «reparar el mundo herido», constituye un concepto central del judaísmo e implica la búsqueda permanente del cuidado y de la justicia de cuantos te rodean. La expresión palestina sumud, que significa «firme resistencia», invoca la fuerza de resistencia activa y pasiva del pueblo palestino, su anclaje a la tierra, ante la permanente agresión de la fuerza ocupante israelí. El cuerpo médico de familia está llamado a ser fuente diáfana de tikkun olam y de sumud para evitar que nuestro mundo se hunda en la adiáfora, para evitar que regresemos a Auschwitz. Resumen El genocidio actualmente en curso en Gaza supone un reto moral de primer orden. Existen diferentes actitudes posibles ante los conflictos morales: una es la negación de su relevancia (adiáfora), otra es la del escape autoexculpatorio usando diferentes tipos de justificación. Ninguna de estas actitudes es aceptable para el o la profesional de la salud, dada la relevancia social que tiene precisamente por su definición como «profesional». Cualquier profesional de la medicina tiene, en primer lugar, las obligaciones morales que derivan de su condición de persona y que están vinculadas al respeto a la Carta Internacional de Derechos Humanos. Pero, además, tiene las obligaciones específicas derivadas de sus códigos de ética médica y deontología. Todas estas obligaciones han sido puestas en jaque por las actuaciones del gobierno israelí en su represión de la población de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Dichas actuaciones son etiquetables como genocidio. La tolerancia que han mostrado la mayoría de los países occidentales ante esa bárbara actuación genera un reto moral sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los médicos y las médicas, especialmente los especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, estamos llamados a ser un punto de resistencia ante esta gravísima situación. Lecturas recomendadas Ramos Tolosa J. Una historia contemporánea de Palestina-Israel. Madrid: Los Libros de la Catarata; 2020. El profesor Jorge Ramos Tolosa (Universidad de Valencia) es posiblemente una de las mayores autoridades españolas sobre el conflicto palestino-israelí. Este libro resume con enorme eficacia las claves históricas más relevantes para desentrañar lo que está sucediendo en Gaza. Jabr S. Tras los frentes. Crónicas de una psiquiatra y psicoterapeuta palestina bajo ocupación. Granada: Hoja Monfies; 2022. Samah Jabr es una psiquiatra palestina de Jerusalén, jefa de los Servicios de Salud Mental de Cisjordania. Este libro es una recopilación de sus artículos en la prensa palestina sobre la ocupación israelí y sobre sus consecuencias psicológicas en la población palestina, incluida la que ha sido víctima de tortura.