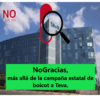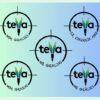Las sombras de la psiquiatría
Fuente: Elsaltodiario.com Fernando Colina, Psiquiatra y escritor. Licencia CC (CC BY-SA 3.0 ES)
La psiquiatría nació como un gesto liberador, pero a lo largo de su historia se ha visto distorsionada por diferentes prácticas y tentativas de poder. La antipsiquiatría, por tanto, no pretende destruirla sino recuperarla como defensa de las libertades y los derechos de los pacientes.
El 20 de enero de 1866, Léopold Louis Türck, doctor en Medicina, antiguo representante del pueblo y miembro del Consejo General del Departamento de los Vosgos, dirigió una petición al Senado francés donde denunciaba como inútil y desastrosa la práctica del aislamiento de los locos en los manicomios. Después de afirmar que los hospitales psiquiátricos eran una fábrica de cadáveres y alienados, sostuvo que se practicaba el aislamiento y no se daban altas para favorecer el negocio de los propietarios y poner a salvo la reputación de los médicos.
Si no fuera por la fecha del informe, uno creería estar en la década de los años setenta del siglo pasado defendiendo las ideas de la antipsiquiatría y promoviendo con ellas la reforma psiquiátrica. Pero no se trata de esto, sino de una prueba notoria de que la psiquiatría crítica ha existido prácticamente desde los comienzos de la disciplina. La llamada antipsiquiatría no fue sino una variante de la misma que sedujo a algunos europeos en la segunda mitad del siglo xx. No trataba de destruir la especialidad, como defendieron las corrientes más conservadoras, sino de enderezarla, dignificarla y volcarla en defensa de las libertades y los derechos de los pacientes.
Buena prueba de lo que digo podemos encontrarla si avanzamos otros cincuenta años y nos situamos en los comienzos de nuestra década. Ahora observamos los mismos problemas que nos refieren los antiguos: exclusión de los locos, terapéuticas agresivas, cronificación iatrogénica, lucha por la legitimación de la especialidad. Y sin necesidad de avanzar tanto, de la lectura de las conferencias brasileñas de Basaglia, pronunciadas en 1979, monumento racional y moral de la psiquiatría libre, deducimos que podría haberlas dictado estos días sin perder actualidad y acierto crítico. Incluso cabría considerarlas más oportunas que nunca.
Agentes de libertad o agentes del Estado
La psiquiatría es una especialidad sanitaria incluida con calzador en los estudios de medicina, en tanto que el psiquiatra es un médico profesionalmente acomplejado que, para ocupar su puesto, tiene que demostrar un empirismo exacerbado que en el fondo desprecia y le irrita. Preso entre el materialismo cerebral, que le conduce a la neurología, y el subjetivismo potencial, que le asimila al psicólogo, no sabe a qué carta quedarse y nunca encuentra acomodo. Si trabaja en la comunidad teme ser absorbido por los servicios sociales y acabar haciendo más apoyo y acompañamiento que medicina, y si arrima el hombro en equipo teme perder personalidad y jerarquía.
Dedicarse a la psiquiatría supone asumir cierta dosis de mala conciencia. Todos, más o menos pronto, acabamos haciendo alguna intervención que nos repugna, y que hay que aprender a encajar y reconocer, mejor que ocultar, disfrazar o justificar precipitadamente. No nos gusta entender que, amén de curar enfermedades mentales o, mejor dicho, cuidar del sufrimiento psíquico de algunas personas, sin necesidad de hacer valoraciones nosológicas, somos también agentes del orden social. Y así nos utiliza el Estado. Y conviene aceptarlo y saberlo, pues solo de ese modo podemos neutralizar o al menos sopesar los posibles excesos del requerimiento social. No hay que dar por supuesto que nuestra intervención es correcta, aunque sea a todas luces desproporcionada, bajo la excusa del mandato recibido. Incluso puede suceder que, si no andas con cuidado, acabas haciendo más trastadas de las necesarias. No es infrecuente que el psiquiatra le coja gusto al gatillo y se vuelva más papista que el papa, es decir, más cruel y restrictivo de lo que se le solicita o se precisa.
De esta suerte, el médico psiquiatra, que ante todo debe de ser un agente de libertad, queda obligado a compaginar su tarea emancipadora con otra función coactiva y represora. En este difícil equilibrio no es de extrañar, conociendo la condición humana, que no pocas veces al alienista se le dé mejor reprimir que liberar, puesto que es mucho más sencillo. Trabajar a favor del orden y el control de los demás es más fácil que promover la tolerancia y la libertad, misión que exige más esfuerzo y contrae muchos más riesgos personales y profesionales.
Trabajar a favor del orden y el control de los demás es más fácil que promover la tolerancia y la libertad, misión que exige más esfuerzo y contrae muchos más riesgos personales y profesionales.
La mala fama en este sentido de los psiquiatras se debe, lógicamente, al resultado negativo de estas contradicciones. Y la figura técnica de cada uno de nosotros acaba definida en este cruce de caminos por la inclinación dominante de nuestra práctica. Hay quien en caso de duda apuesta siempre que puede por la libertad, y quien si no lo ve claro se inclina por el ingreso involuntario, la sedación preventiva y la contención mecánica.
Esta encrucijada cotidiana se inserta profundamente en el alma y el diseño de la profesión. Tanto la violencia que se ejerce, voluntaria o involuntariamente, como la estrecha relación que mantiene con la administración de justicia, curiosamente inseparable de su actividad, comportan dos figuras que acompañan nuestras prácticas como si fueran sus guardaespaldas. Recordemos que cuando nació la psiquiatría se incorporó a las especialidades médicas escondida en el caballo de Troya de la psiquiatría forense, ejerciendo su pericia en los juzgados antes que en los hospitales. Con estos antecedentes, no resulta azaroso o gratuito que sea la única especialidad que ingresa a sus pacientes contra su voluntad, lo que le obliga a someterse a vigilancia judicial. A menudo olvidamos que el juez acude a las unidades de internamiento no a comprobar la locura del internado sino a prevenir los excesos del psiquiatra contra los derechos humanos y constitucionales del alienado. Este es al menos el espíritu de la ley, que con frecuencia se oculta y se oscurece no solo por parte del médico psiquiatra sino del propio juez, que empieza a ver en el psiquiatra no a un sospechoso sino a un colaborador ilustrado, hasta el punto que sus visitas pueden convertirse en una práctica rutinaria solo pendiente de las exigencias burocráticas.
El oscurecimiento de la profesión
La psiquiatría nació con un gesto fundante liberador, la rotura de las cadenas del asilo francés a principios del siglo xix. Su inspiración redentora persiste afortunadamente y revive en el espíritu de todas las psiquiatrías críticas existentes. Pero lógicamente, enseguida se hizo acompañar, como ha sucedido siempre en la historia de la civilización, de otro gesto de barbarie –el encierro y el control– que tiende a imponerse en cuanto puede. No es sorprendente, por lo tanto, aunque no deja de extrañar e incluso de indignar, que la profesión haya conocido dos premios nobeles que en vez de realzar su tarea la afean y retuercen. Me refiero al invento de la malaroterapia, de la infección terapéutica con el parásito palúdico, que le valió el galardón a su inventor, Wagner von Jaureeg, en 1927, y también al invento de la lobotomía por el neurocirujano Egas Moniz, premiado a su vez con el Nobel en 1949. Es triste que nuestras mayores condecoraciones oficiales se reduzcan a infectar a los locos con el paludismo, para abatirlos con la fiebre, y a seccionar quirúrgicamente los lóbulos cerebrales para fabricar idiotas sobrevenidos y ostentosos.
Junto a estos riesgos de violencia estructural, hay otras sombras iatrogénicas que empañan la psiquiatría y deslucen su tarea. La principal es su gran capacidad para generar cronicidad en todo cuanto aborda. El mal más importante que causamos tiene que ver con la tendencia a prolongar artificialmente el estatuto de enfermo de las personas. Esta aptitud se ha hecho manifiesta desde los orígenes de la especialidad, pues, como si estuviéramos arrepentidos por la manumisión del enajenado que lleva el sello de Pinel, en cuanto echamos la garra a un loco nos cuesta soltarle y nos refugiamos en atribuir a su hipotética enfermedad la tórpida evolución a la que nosotros mismos le inducimos y forzamos.
Sin duda, hoy nos corresponde derribar los ídolos del positivismo, la escandalosa y sofocante idolatría de la ciencia, y al tiempo reconocer, como quería Basaglia, que el problema no es tanto reeducar al enfermo como rehabilitar al psiquiatra.
Podemos aislar tres causas explicativas de esta sombra amenazante que ennegrece nuestra labor. La primera reside en la existencia de los antiguos manicomios, donde se ingresaba a las primeras de cambio pero se salía con dificultad. En ellos se construyó la psicopatología clásica, cuyas apreciaciones sobre la prolongación y el mal pronóstico de las llamadas enfermedades mentales han contaminado las clasificaciones dsm actuales. Aquellos psiquiatras antiguos, tan represores pero tan estudiosos por otra parte, trabajaban sobre alienados presos, cautivos en los hospitales, obligados a encierros de gran potencia corrosiva. Sobre ellos se construyó la nosología inicial y, sin tener en cuenta la influencia en sus conceptos del elemento asilar, por sí mismo destructivo y empobrecedor, se calificó gran parte de las psicosis como susceptibles de evolucionar hacia la demencia precoz. Deterioro artificial y de causa ambiental, vinculado estrechamente a la institucionalización, que no tenía nada que ver en principio con las dificultades propias del sujeto ni con la evolución intrínseca de la supuesta enfermedad.
El segundo motivo remite a la identificación de la enfermedad con la condición particular de cada uno. En este caso, bien guiados por una causa de contenido biológico, o bien por la arquitectura subjetiva, se concluye que no se tiene ese padecer que llamamos «psicosis» sino que se es «psicótico». De esta desviación identitaria se deduce la duración prolongada o permanente de la afección. Sin embargo, el planteamiento está desenfocado, pues no se trata tanto de dirimir si un psicótico lo es o si una psicosis se tiene, sino de admitir que se pueden experimentar síntomas psicóticos sin haber necesitado ningún auxilio médico o psicológico ni romperse interiormente durante la experiencia. El alienado no está sometido a un destino predeterminado que acabará fatalmente expresándose bajo el modelo de la enfermedad. La mayor parte de ellos viven entre nosotros –o lo somos nosotros mismos– pasando desapercibidos, y sólo somos detectables, si se diera el caso, por alguna rareza y cierta inclinación a la soledad. A ese anonimato psicopatológico precisamente es donde debemos devolver desde nuestras consultas a las personas con experiencias psicóticas, si esta conducción está a nuestro alcance y si queremos liberarlas realmente sin hacerlas pasar por las horcas caudinas de la tutela, la dependencia, la minusvalía y la incapacidad.
Incluso no es un ideal menor, o pasado de raya, la perspectiva de rescatarlas de las clasificaciones nosológicas, como se ha hecho con la homosexualidad y la transexualidad, admitiendo sin atribución patológica su diferencia y su anormal normalidad. Y aprovechar de paso la ocasión para corregir la costumbre de elevar los diagnósticos a una figura de identidad, dejando que sea cada individuo quien se identifique si quiere o lo necesita con algún síntoma –soy depresivo, soy ansioso, soy delirante, etc.– sin que se lo imponga la psiquiatría desde que le reconoce y le nombra.
El tercer elemento de cronicidad, que ensombrece también nuestro quehacer, lo encontramos en el concepto de adherencia al tratamiento, que no alude a la continuidad de apoyo y acompañamiento durante el tiempo que se necesite, sino a la constancia ininterrumpida del tratamiento psicofarmacológico. El término de adherencia comprende dos prejuicios interesados: el de confundir el tratamiento con la prescripción de un fármaco, al que reduce su vocación terapéutica, y el de asimilar la prescripción del psicofármaco con el hábito de tomarlo indefinidamente, ya sea con ánimo directamente curativo o como herramienta preventiva a largo plazo.
La constancia de estas oscuridades, tal y como las hemos expuesto, exige humanizar de continuo la profesión. No hay descanso posible para este cometido. Cada época lo hace y lo hará con su estilo propio y sobre los abusos que considere más perniciosos. Sin duda, hoy nos corresponde derribar los ídolos del positivismo, la escandalosa y sofocante idolatría de la ciencia, y al tiempo reconocer, como quería Basaglia, que el problema no es tanto reeducar al enfermo como rehabilitar al psiquiatra.
 Sobre el autor
Sobre el autor
Fernando Colina es psiquiatra y actualmente colabora con el colectivo La Revolución Delirante, vinculado a la llamada ‘Psiquiatría democrática’. De entre sus libros dedicados a la psiquiatría podemos destacar, entre otros, Escritos psicóticos (1996), El saber delirante (2001), Melancolía y paranoia (2011) o Sobre la locura (2013). Sus títulos más recientes son Manual de Psicopatología (2018) con Laura Martín y Foucaultiana (2019).
![]()


 Sobre el autor
Sobre el autor