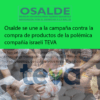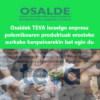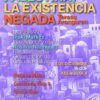Crisis de la Salud Mental…Qué crisis?
Charla coloquio impartida por Izaskun Elortegi, Iñaki Markez y Ander Retolaza en Hika Ateneo,celebrada el 29 de abril de 2025

Iñaki Markez Psiquiatra, profesor universitario e investigador social. Miembro de las Secciones de Historia de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y de la Asoc. Española de Neuropsiquiatría. Dirige la revista Norte de salud mental. Miembro de Osalde y OME-AEN. Ha coordinado el dosier sobre “Salud mental” publicado por la revista Galde (nº 47, 2025): https://aen.es/wp-content/uploads/2025/01/Dossier-Galde-47-Salud-Mental-1.pdf
Izaskun Elortegi Médica psiquiatra. Jefa de Servicio de la Comarca Barrualde de la Red de Salud Mental de Bizkaia. Referente de violencia de género de la RSMB. Profesora asociada en la facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Bizkaia y de OME-AEN.
Ander Retolaza Psiquiatra en la Red de Salud Mental de Bizkaia, doctor en neurociencias por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y colaborador de la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Bizkaia. Desde hace años viene trabajando en el estudio de la atención a la depresión en servicios ambulatorios, así como sobre los determinantes sociales en la salud. Miembro de Osalde y de OME-AEN.
La generación del saber científico reconocido socialmente sobre el sufrimiento psíquico se ha producido, en nuestra sociedad, desde el conocimiento psiquiátrico. Un campo de conocimiento que no podemos desligar de su origen: el control social y el ejercicio del poder. No olvidemos que el saber y el poder van de la mano; también en este caso. Contemplar a la Psiquiatría o al campo de la Salud Mental, como un corpus único de pensamiento impide el entendimiento, entre diferentes partes de este amplio campo tan plural y complejo. Desde hace más de tres décadas la Psiquiatría oficial y hegemónica ha creído encontrar en el cerebro el territorio donde estaría ubicada la supuesta falta de conciencia de enfermedad, apoyada en una marcada ideología biologicista.
Pero, ¿qué pasaría si entendiéramos que si las personas escuchan voces que les insultan, que les degradan o les dicen que se maten, es, en muchas ocasiones, porque de hecho han sido insultadas, despreciadas y amenazadas en diversos contextos, y esta experiencia es una prueba de unos daños que portamos? ¿O que escuchan voces para no enfrentarse a una terrible soledad? ¿Qué pasaría si se pudiera comprender el vacío y la angustia a la que a veces estamos expuestos, o tras la psicosis con su desamparo insoportable?
Nuestro modo de vida urbano, en aglomeraciones deshumanizadas de débil comunicación interpersonal, soledades acumuladas y escasamente orientadas al bienestar social, está en la base de muchas de las llamadas enfermedades mentales.
Se abordaron temas variados por Iñaki Markez, Izaskun Elortegi y Ander Retolaza:
Los cambios habidos en la atención a la salud mental tras la pandemia donde tuvimos miedos y angustia y, olvidamos lo vivido y sus enseñanzas, para sumergirnos en las redes sociales y el consumismo. ¿Hemos aprendido algo? Atrás quedaron los duelos, que muchos quedaron pendientes, el aislamiento, las pérdidas económicas, temor al futuro y el miedo generaron trastornos de salud mental. En la población general… y en profesionales, lo que supuso cambios obligados en la organización en los centros de atención. La salud mental ha pasado desde la pandemia, a ocupar un lugar preeminente en la opinión publicada y, se dice, en las instituciones. Se reclama más atención y más recursos para la salud mental con mejor organización… y más (formación, títulos, investigación, prevención…) pero todo eso no llega.
Se incidió en los trastornos mentales se deben a un desequilibrio bioquímico en el cerebro, según las el discurso psiquiátrico biologicista, que podría ser corregido con una sustancia (psicofármacos). Idea hegemónica desde los años 90. Hoy, sabemos que esta idea ha sido falsa, sin ayudar a muchas personas. Las sustancias prescritas como tratamientos específicos para trastornos específicos, como el Prozac y otros para la depresión, se usan hoy para aliviar trastornos muy diferentes a la depresión (ansiedad, trast obsesivo compulsivo, del control de impulsos, enuresis, trastornos de la personalidad, estrés postraumático, trastornos de alimentación, dolor crónico…) Igual que en intervenciones psicoterapéuticas. No olvidemos que todo ello es posible por la dejadez de funciones de administraciones sanitarias, que dejan la investigación y la formación de profesionales, en manos de empresas interesadas en su lucro. Las farmacéuticas, en su acción de lobby, maximizan su beneficio e influyen en el desarrollo teórico de la psiquiatría actual.
Surgió la cuestión de caminar a modificar el discurso psiquiátrico hegemónico, y se incidió en la cuestión del estigma de peligrosidad en torno a la locura cuando los datos dicen lo contrario. Pero esto genera un estigma de peligrosidad de quienes padecen enfermedades mentales y la realidad es otra pues no son más agresivas que la población general. Los manuales diagnósticos internacionales no expresan en sus criterios la violencia… que sí está muy presente en el ideario social, y hasta en algunos profesionales de la salud. Esto lleva a manipulaciones en el ámbito mediático, que se exponen con sensacionalismo, lo que lleva a más discriminación y aislamiento social de las personas afectadas.
Se abordaron las carencias históricas de perspectiva de género en la salud en general y sin corpus científico, las consecuencias sobre la salud de las mujeres, el sobrediagnóstico o los diagnósticos sesgados, así como por la sobremedicalización de los psicofármacos, no ensayados con mujeres ni estudiados los efectos adversos “inesperados”.
También sobre asuntos centrales como son la participación (de pacientes, familias, profesionales, asociaciones…) y los cuidados, sean formales e informales, y más allá de los estrictamente terapéuticos. Nos obliga a que miremos hacia los cambios en modelos centrados en la persona, con mejor atención sanitaria y social, con mayor coordinación que reconozca las variables sociales, y articule estrategias y mecanismos compensadores como redes de apoyo social. Conocer el influjo en la salud mental según las condiciones laborales, la precariedad y la temporalidad… o la vivienda, nutrición y condiciones medioambientales. Adentrarnos en las políticas públicas y necesidades sociales.
Quedan pendientes de mayor debate algunas opiniones y desarrollos sobre el influjo de las tecnologías en la salud mental; o una mayor evaluación de las terapias actuales, donde parece que la adecuada combinación de psicoterapia y ayuda farmacológica supera a los tratamientos de medicamentos. Constatado el abuso de la medicalización. Necesitamos que, desde una psiquiatría, una psicología y otras áreas de intervención en la Salud Mental, estén atentas al saber acumulado por las ciencias de la salud, la historia, la sociología, la antropología y otras ramas del conocimiento nos ayuden a comprender el sufrimiento humano, sabiendo sortear erróneas concepciones.